Aiko era una bella niña de cabello lacio color negro y ojitos rasgados. Provenía de una familia oriental, pero vivía en un mundo muy, pero muy occidental.
Sus rasgos no se parecían a los de sus compañeros de colegio y más de una vez, Aiko sentía que esas diferencias la alejaban de los otros niños.
La niña no sólo era bella, sino que tenía un buen corazón que muchas veces se sentía triste porque la hacían a un lado.
Cierto día, cansada de ser diferente al resto, se paró frente al espejo y comenzó a abrir los ojos tanto como pudo, cosa tan incómoda que al poco tiempo los cerró. No le importó, volvió a intentarlo. Los abría y los abría, cada vez más grandes, con la ilusión de perder esa forma rasgada y adoptar otra más común.
Pasó el hermanito por su cuarto y se quedó paradito viendo cómo su hermana gesticulaba abriendo los ojos.
– ¿Te sientes bien? -preguntó el pequeño.
– Perfectamente -contestó la niña.
– Entonces ¿Qué es lo que te asombra tanto?
– Nada ¿por qué lo preguntas?
– Tienes cara de asombro, mejor dicho pones cara de asombro. Abres los ojos como si te hubiesen dado una gran sorpresa ¡Dime, dime, yo quiero sorprenderme también! -insistió el hermanito.
Aiko no contestó y cerró su puerta. Aún encerrada en su cuarto podía escuchar los gritos de su hermano:
– ¡Mamá, mamá! ¡Aiko está escondiendo una sorpresa!
Llegó la hora de cenar y a la pequeña le dolía la carita de tanto gesticular, pero no dijo nada.
Esa noche le costó conciliar el sueño.
Pensaba en que era muy difícil ser tan diferente al resto. Aiko tenía la sensación que ser diferente estaba mal, que no era bien visto. Cierto es que algunas personas se lo habían hecho sentir, pero no todas.
¿Cómo haría entonces para parecerse más a sus compañeros del colegio? ¿Por qué no se llamaba María, Manuela o Paula? ¿Por qué ese nombre que era tan distinto, como ella? ¿Por qué no podía tener los ojos como todos los demás u otro color de cabello? Ser alta, tener rulos.
Esa noche la pequeña casi no durmió pensando en todo lo que podría haber sido y no era. En todo lo que quería ser y no era.
Se levantó cansada y sin ganas de hablar.
– ¿Me dirás ahora cuál era la sorpresa? -preguntó entusiasmado su hermano.
– No hay tal sorpresa -contestó la niña.
Y el hermanito tuvo la prudencia de no insistir, era evidente que su hermana no estaba de humor.
Ese día en el colegio, como tantos otros días, Aiko había recibido comentarios que la hacían sufrir: ¿Por qué siempre parece que tienes sueño? ¡Qué ojos tan estirados tienes! ¿Tu familia también tiene los ojos como largas lombrices?
Aiko volvió triste.
Sus padres le preguntaron qué había sucedido, pero la niña no quiso contestar. ¿Cómo decirle a su papá que no le gustaba tener sus mismos rasgos, sus mismos ojos? ¿Y si se enojaba? ¿Y si lo hacía sentir mal por ello? No, no podía, debía solucionar el tema de otra manera.
Esa tarde se dedicó a pensar en cómo podría cambiar su aspecto. Teñirse el cabello a esa edad no era una alternativa, además muchas niñas occidentales tenían el mismo color de ella. Crecer ya crecería con el tiempo. Tal vez pudiese pedirle a su madre que le hiciera unos bucles, pero… ¿Y sus ojitos? Los quería redondos como los de sus compañeros, pero era evidente que con abrirlos y cerrarlos muchas veces su forma no cambiaría. ¡Lentes de sol! ¡Esa era la solución!
Unos grandes lentes como los que usaba su mami y que no dejarían ver sus ojos.
La mañana siguiente tomó de su mamá los lentes y los escondió en su mochila. Sabía que sus padres no le permitirían ir al colegio con lentes de sol.
Llegó al colegio y se los colocó pensando en que ese día estaría tranquila, que nadie le haría comentarios respecto de sus ojos. Aiko estaba muy equivocada: ¿Qué te pasa? ¿Tienes conjuntivitis? ¿Es contagiosa? ¿Estás enferma? ¿De quién te escondes? Esas y otras fueron muchas preguntas que Aiko tuvo que contestar como pudo.
Su maestra se dio cuenta del por qué Aiko se colocaba esos lentes.
Si bien no era correcto ir al colegio con anteojos de sol, sabía que la niña sufría y pensó que esa idea que Aiko había tenido, podía servirle para ayudarla, no del modo que la niña pensaba, pero ayudarla al fin.
Habló con las autoridades del colegio y con los papás de la pequeña y todos estuvieron de acuerdo en dejar que la niña usara esos oscuros y grandes lentes por un tiempo.
La niña empezó a ver la vida de otro modo que no era más bello, por el contrario. No apreciaba los colores. No veía bien el pizarrón, no jugaba tranquila por miedo a que sus lentes se rompieran. Todo estaba teñido de una oscuridad que antes no había experimentado. Los otros niños ya se había acostumbrado, pero Aiko empezaba a sentirse extraña y hasta molesta.
Pasado un tiempo de errores en los cuadernos, juegos no jugados y cosas bellas no apreciadas, la maestra supo que el momento de hablar con la pequeña. Era evidente que Aiko tampoco la estaba pasando bien, aunque sus ojitos no fuesen motivo de comentario.
– Dime Aiko ¿Te sientes mejor desde que usas los lentes? -preguntó la maestra acariciando el lacio cabello de la niña.
Hubo un silencio que lo dijo todo.
– ¿Ves lo que ocurre? –preguntó la maestra- con los lentes no veo la expresión de tu rostro y con ello pierdo algo maravilloso y tú pierdes demostrarle a los demás cuáles son tus sensaciones.
– No me gustan mis ojos, dijo la niña.
– Lo sé y no entiendo por qué.
– Porque son distintos a los de todos los demás -contestó Aiko.
– Eso no los hace ni más bellos, ni más feos. Mira pequeña, tus ojitos son parte de ti, su forma rasgada es parte de ti y todo lo que sea parte de ti es valioso. No es mejor ni peor un color de cabello o de piel.
– A algunos niños no les gustan -dijo triste la niña.
– A muchos no les gusta el helado de frutilla y sin embargo es mi preferido -contestó sonriente la maestra.
Y prosiguió:
– Mira linda, no ganarás nada escondiendo quien eres y cómo eres. Es más, pierdes. Los colores no son los mismos, no te manejas con la misma libertad de movimiento, no ves bien y por sobre todas las cosas, no eres tú. Esos bellos ojitos te acompañarán toda la vida, son parte de ti y sería bueno que te aceptes. Es cierto que aquí pocas personas los tienen, pero también es cierto que a pocas personas les gusta la coliflor y yo no puedo parar de comerla.
Aiko ya miraba a su maestra sin los lentes y sin ellos, era mucho más bella.
– Acéptate y acepta tus orígenes, no importa qué tan lejos esté el país de dónde vienen tus abuelos, es allí donde tu familia comenzó a formarse. Te entristeces porque crees que los niños no te quieren, pero debes empezar por quererte a ti misma, luego verás como todo va mejor.
Y la maestra no se equivocó.
Aiko devolvió los lentes a su mamá y se no paró más frente al espejo abriendo y cerrando sus ojos.
Ya no pretendía cambiarles la forma. Supo incluso que su nombre, que tanto le disgustaba, significaba “hija amada” y jamás volvió a desear llamarse María, Manuela o Paula.
Ahora Aiko se quería y se aceptaba de tal modo que reía sin parar aunque sus ojitos se rasgaran más todavía.
Fin.
Los ojitos de Aiko es un cuento de la escritora Liana Castello.
Se podría decir que vivimos con la extraña idea de que no somos suficientes o de que todavía nos queda algo para ser completos, compitiendo continuamente por tener una imagen de nosotros mismos muy distinta; sin darnos cuenta que la verdadera lucha se encuentra en nuestro interior y en la forma en la que tenemos de vernos. Esta mirada interna no es ni de lejos todo lo amigable que nos merecemos, porque básicamente no nos han enseñando a querernos y nuestra autoestima es baja, sentirnos a gusto en nuestra propia piel, color, rasgos, es tener la valentía de mirar de frente todos los rasgos de nuestra personalidad y aceptarlos. Solo desde este punto de partida podremos caminar por la vida en paz y abiertos a todo lo que nos ofrece. Mil gracias bellos amigos por sus apreciables visitas, dejo un enorme abrazo con muNcho cariño, su siempre amiga mexicana_______Kimera



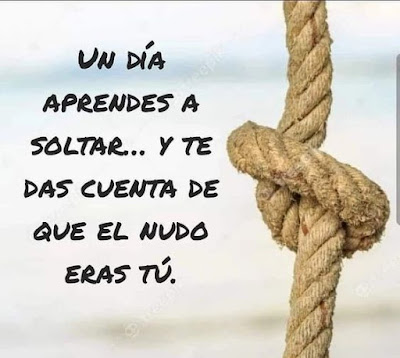










No hay comentarios:
Publicar un comentario